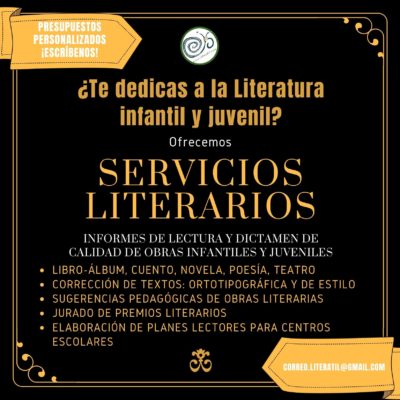El paseo de Jaima
Javier Fernández Jiménez: El paseo de Jaima. Ilustr. de Ester López López. Madrid, Descentrados Servicios Editoriales, 2019. 131 pp.

Dar el primer paso de una caminata es “como leer la primera página de un libro que aún no conoces y del que nadie te ha hablado hasta ahora”, podemos leer en la sinopsis de la novela juvenil El paseo de Jaima de Javier Fernández Jiménez. Aunque el paseo de Jaima, su protagonista, no es cualquier paseo… De hecho, incluso su elección para el título nos resulta arriesgada, pretendidamente engañosa; seguramente para animar a los jóvenes lectores a transitar por un relato que, en ocasiones, por su dureza, les resultará incómodo, aunque necesario. Y es que el “paseo” de Jaima tiene un doble movimiento: uno externo, nada más y nada menos que la huida de su país por la llegada de la guerra; y uno interno, el tránsito acelerado de la protagonista de la niñez a la madurez por las circunstancias que la rodean.
En este “paseo”, el joven lector no estará solo. Le acompañará, con increpaciones directas, una personalísima voz de narrador omnisciente. Tan omnisciente que se anticipa constantemente a la perplejidad o distanciamiento que un relato tan real como descarnado puede generar en los lectores, tendiendo puentes entre su realidad y la de Jaima para que se genere la empatía necesaria con el fin de salvar las distancias culturales y sociales entre unos y otros y que el lector absorba la trama y la asuma como suya.
Comenzábamos esta reseña recordando el guiño metaliterario que Fernández nos deja en la sinopsis de la novela: el paseo de la protagonista, cualquier paseo, es como transitar por las páginas de un libro desconocido. Esta metaficción es recurrente dentro de la novela y crea un universo propio en ella. Tenemos dos relatos simultáneos: la historia principal de Jaima y su familia huyendo de la guerra, y fragmentos de la historia del niño de los ojos brillantes, Hassim, que es capaz de cruzar el desierto para salvar a su tribu de la sequía, relato de tintes ancestrales, que se entromete en la historia principal pero desvinculado pretendidamente de él por el uso de una tinta de otro color (de la misma manera en que el relato de Fantasía se entromete en la realidad de Bastian en la Historia interminable de Michael Ende). Las historias caminan en paralelo, sin mezclarse, hasta que Jaima afirma que su abuelo Hassan, fabuloso contador de historias, le narra el relato del niño de los ojos brillantes para infundirle coraje en la terrible aventura que involuntariamente le ha tocado protagonizar. Ella parte en su viaje con el manuscrito de estas historias guardado bajo la ropa. Y por fin, en el último capítulo, en el que la propia Jaima irrumpe como narradora en primera persona para contarnos cómo fue su futuro en Europa, ese final “feliz” incluye la conexión directa con el relato de Hassim que ha ido regando la historia principal. La Jaima adulta se ha convertido en escritora y por fin ahora comprendemos que ese relato que hemos estado contemplando en paralelo, La tierra seca, es, en realidad una prolepsis: el primer libro que publica de adulta con la continuación de las historias de Hassim que su abuelo Hassan le legó (otro giro de tuerca metaliterario supone conocer después que La tierra seca es realmente un relato del propio Javier Fernández Jiménez, publicado en 2009).
Así pues, como un juego de espejos literarios, las dos historias se van apoyando la una sobre la otra y nos dejan un claro mensaje: el poder que la literatura tiene sobre la vida. Sin el relato, sin su referente, tal vez Jaima no habría encontrado la manera de sacar la enorme valentía que necesitó durante su viaje. Y la literatura es, al mismo tiempo, la manera de honrar la memoria de su abuelo y recolocar en cierto sentido su pérdida.
Hemos dicho antes que el relato resultará seguramente duro pero necesario. Sin embargo, no es de una dureza descarnada y gratuita. Hay elegancia en la exposición de la miseria, para que esta resulte conmovedora y lírica, no sangrante. Y a la crudeza de la guerra la rodea un halo de luz donde, dentro del dolor, se encuentra esperanza. Fernández dibuja un contraste muy humano para resaltarlo: la bondad insólita, visceral, ingente y sin matices que surge en algunas personas en tiempos de sufrimiento. No altera el horror que es una guerra pero obviamente ayuda a sobrellevarlo. A que este acercamiento sea delicado ayudan, y mucho, las ilustraciones de Ester López López, emotivas y de gran carga simbólica.
Todo ello permite conseguir lo que probablemente era el primer objetivo del autor al componer esta historia: acercar una realidad, tristemente en boga, a los niños de un modo que puedan entenderlo y puedan posicionarse. Porque ellos son la esperanza de que, algún día, novelas como estas no traten de la realidad, sino solo de historia o de ciencia ficción.