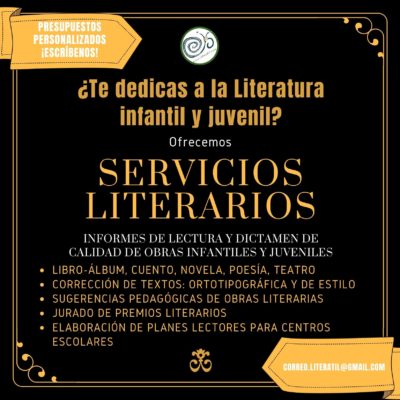La cigüeña Catalina
Publicamos la obra ganadora del Certamen literario multimodal Literatil 2019, de la autora Guadalupe Ordoñez Tello.
La cigüeña Catalina
El pequeño Miguel vive con sus padres y una hermanita regordeta de apenas seis meses que balbucea sin parar. Es un niño responsable y muy trabajador al que le gusta ir al colegio y comer pan con chocolate para merendar.
Su pueblo serrano no es muy grande y está salpicado de olivares, encinas y robledales. En primavera los campos se llenan de flores y se tapizan en colores verdes y amarillos. La sierra que se alza altiva se viste del morado de los brezos y los cantuesos dejándose horadar por los muchos arroyuelos que la surcan.
A Miguel lo que más le gustaba era corretear por entre las calles pedaleando sobre su bicicleta azul e internarse en la espesura de los muchos rincones que formaban los recodos de las casas en busca de ogros y brujas malvadas.
Con la llegada de los primeros calores llenaba su cantimplora, la que le había regalado papá y se lanzaban los dos al monte en busca de aventuras.
Todas las mañanas cuando mamá lo llamaba para ir al colegio se escondía entre las sábanas y enroscándose como un ovillo suplicaba entre dientes cinco minutitos más de sueño, es que era muy perezoso y renunciar al ratito de la cálida cama ¡costaba tanto!
-Debería estar prohibido madrugar- pensaba.
Pero hubo un lunes en el que Miguel descubrió que levantarse sin remolonear tenía sus ventajas. La voz de su madre lo despertó como cada mañana pero esta vez ella muy convincente le dijo:- Miguel, levántate deprisa y ven a mirar desde la ventana.
Y Miguel ni corto ni ya tan perezoso se incorporó de un salto y medio descalzo corrió hacia la cristalera del salón para desde allí clavar los ojos en la torre de la iglesia, hacia el lugar que le indicaba mamá: el campanario.
Y allí estaba ella, la cigüeña, con su plumaje blanco y negro batiendo las alas mientras oteaba desde lo más alto el horizonte.
Y Miguel mientras tanto empezó a preguntarse muchas cosas:
-Mamá: ¿Qué pájaro es ese? ¿Por qué no baja? ¿Qué lleva en la boca?–
-Los pájaros no tienen boca cariño, se llama pico- le contradecía su mamá.
¡Cuántas dudas le asaltaban a Miguel! -¿Por qué este pájaro no hace el nido en un árbol?- se decía.
Y a partir de aquel lunes del mes de febrero Miguel decidió levantarse cada día sin hacerse el remolón y al salir del colegio subía muy deprisa la cuesta que lo separaba de su casa para poder contemplar desde la ventana la esbelta figura de su nueva amiga, la cigüeña Catalina.
Día tras día la veía surcar el cielo con sus idas y venidas, trabajando afanosamente y portando las ramitas que poquito a poco iba entrelazando para trenzar lo que luego sería la cunita de sus polluelos.
A Miguel se le antojaba tan lejana la figura de Catalina que a veces y a los pies de la torre de la iglesia la llamaba chasqueando sus deditos para que bajara, pero ella alzaba el vuelo y se alejaba surcando el cielo aleteando coqueta con sus grandes alas blancas.
Miguel entonces volvía a casa desolado empujando su bicicleta azul y con el cuello dolorido por el esfuerzo de haberlo mantenido tanto rato estirado mirando hacia lo alto.
Y así iban pasando las semanas mientras el tiempo se suavizaba tras el frio del invierno.
Miguel en su afán por descubrir cada día más secretos de su amiga Catalina pensaba una y otra vez en la manera de verla un poco más cerca. Y así fue como cayó en la cuenta de aquel estupendo instrumento que le habían regalado a papá por su cumpleaños. ¡Los prismáticos! Él se los había dejado en una ocasión para que comprobara como las cosas lejanas podían casi tocarse como si estuvieran cerca.
-¡Menuda idea!- ya solo necesitaba cogerlos de lo alto del armario. Subirse a una silla fue tarea fácil pero no así alargar el brazo hacia la última estantería.
-¡Tendré que comer más de esas insoportables lentejas que me da mamá todas las semanas!-pensaba.
-Ya está- se dijo Miguel, y con los prismáticos apoyados en el cristal de la ventana, acercó sus ojos al objetivo dirigiendo la mirada hacia lo más alto del campanario y así pudo vislumbrar como se dibujaban entre las ramitas del nido los contornos de los polluelos que se movían ansiosos esperando la comida mientras Catalina revoloteaba con el pico atiborrado de bichitos y otros manjares. Miguel se preguntaba también si los pollitos de la mamá cigüeña protestarían tanto como él con las lentejas cuando se tuvieran que comer esa comida.
Y así un día tras otro los polluelos iban creciendo y Miguel veía como en el cielo recibían sus primeras lecciones de vuelo desplegando sus alas torpemente mientras planeaban al lado de su mamá.
El verano estaba en puertas y con la llegada del calor sofocante regresaba también la costumbre estival de la siesta. Las gentes del lugar dormitaban acompañados del dulce castañeteo de la cigüeña que hacía “gazpacho” desde lo más alto.
Una mañana Miguel descubrió con tristeza que el nido de su amiga estaba vacío. Se sentó en el banco de la plaza esperanzado por verla regresar pero la cigüeña no volvió.
Con los ojos empañados y al borde de las lágrimas escuchó a su mamá como le contaba que con el calor estival las aves buscaban lugares más apacibles para vivir.
Y Miguel pronto volvió a corretear por las callejuelas pedaleando con su bicicleta azul mientras sobre el campanario en la espadaña de la iglesia, el nido vacío de la cigüeña espera la llegada de una nueva primavera.